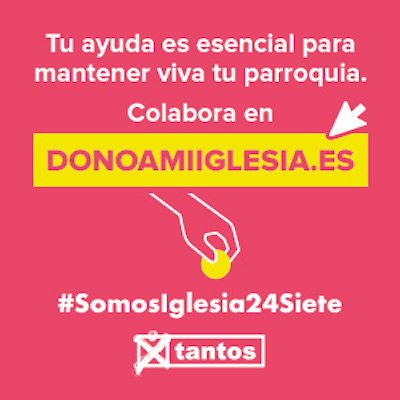Santa María Francisca de las Llagas
de Nuestro Señor Jesucristo
El amor a Dios probado en el sufrimiento y la prueba

Entre los santos que pueblan el santoral católico de este 6 de octubre encontramos a Santa María Francisca de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. Una religiosa napolitana de la Tercera Orden Regular de San Francisco, admirable por haber sufrido continuas pruebas por amor a Dios, mostrando una gran paciencia y penitencia en favor del prójimo.
Anna María Gallo nació en Nápoles, Italia, el 25 de marzo de 1715. Sus padres eran comerciantes y residían en el conocido barrio español, entonces feudo de pillos, gentes de mal vivir. Gracias a Bárbara, su madre, Anna vio dulcificada parte de su vida, ya que tuvo que presenciar (y fue también receptora) de los malos tratos de su padre. Éste era tan iracundo que, antes de su nacimiento, su madre presa de angustia, acudió a san Francisco Jerónimo y a san Juan José de la Cruz quienes le vaticinaron que tendría una hija santa. Y esta virtuosa y abnegada mujer enseñó a la niña a vivir en la presencia de Dios. Su ejemplo hizo que en el barrio fuese conocida como la “santita”.
Desconocían que privadamente había consagrado su vida a Dios. Por eso cuando a los 16 años, su padre se empeñó en desposarla con un pretendiente de buena posición que admiraba su virtud y belleza, pese a que las penitencias se reflejaban en su pálido rostro, se negó rotundamente. Él la golpeó sin piedad y la recluyó vetándole todo alimento, excepto pan y agua. Fue su oportunidad para intensificar la mortificación, la oración y la penitencia, hasta que Bárbara consiguió aplacar a su marido con la mediación del padre Teófilo, franciscano de la Orden menor.

El 8 de septiembre de 1731 María Francisca recibió el hábito de la orden terciaria franciscana y, contra lo que podía esperarse, pidió que la dejaran vivir en la casa familiar como religiosa. En el hogar, la joven se ocupaba de los quehaceres domésticos y las tareas más sencillas. A través de ellas iba compenetrando cada vez más su alma con Dios, en el servicio y la oración, haciendo de lo sencillo una ofrenda de amor. María Francisca empezó a caer en éxtasis, absorta en la meditación de los dolores del Señor. Varias veces, absorta en el arrebato místico, la Virgen María se le apareció para darle consuelo y hacerle algunos pedidos espirituales.
Anna fue bendecida con favores místicos (éxtasis, apariciones, arrobamientos…), y dones extraordinarios. Su padre intentó obtener provecho de ellos y le trasladó lo que un negociante le había propuesto: nada menos que hiciera uso de estas gracias para obtener un buen dinero, dedicada a una especie de quiromancia. La joven protestó: no era una adivina. Pero su padre replicó que, al ser una santa, conseguiría el favor de Dios para adivinar el futuro. Al recibir su negativa, volcó su ira en ella azotándola con el látigo. Por este hecho, un juez, que fue advertido por el obispo, le amenazó con una multa si volvía a castigar a su hija de ese modo. Nunca más lo hizo.
A la muerte de su madre, la santa se trasladó al domicilio del sacerdote Giovanni Pessiri, al que sirvió los treinta y ocho años restantes de su vida. Allí vivió junto a otra franciscana. Las tentaciones y ataques que le infligía el demonio eran frecuentes; hasta fue inducida al suicidio. Del crucifijo brotó un día la solución para ahuyentarlo: "Cuando te asalten los ataques de los enemigos del alma, haz la señal de la cruz, y además de invocar los nombres de las tres divinas Personas de la Santísima Trinidad, debes decir varias veces: ‘Jesús, José y María’". Así lo venció. Fue frecuentemente acompañada del arcángel san Rafael y ocasionalmente del arcángel san Miguel.
En medio de sus numerosos éxtasis, que la dejaban sin sentido, en la Navidad de 1741 vivió la experiencia del “desposorio místico”; quedó ciega durante 24 horas. Los fenómenos místicos que la acompañaron en tres ocasiones, se manifestaban en el instante de recibir la comunión, momentos en los que la Sagrada Forma, bien en manos del consagrante o hallándose en el copón, se posaba en sus labios sin que mano humana la depositara en ellos. Pero lo más significativo fue la aparición en su cuerpo de las cinco llagas de la Pasión del divino Redentor. Todo ello lo entregó en oblación por la conversión de los pecadores y por las almas del purgatorio. A lo largo de su vida padeció incomprensiones, ofensas y murmuraciones de diverso calado, sufrimientos que asumió con paciencia, silencio y oración.
Recibió también el don de profecía; vaticinó a san Francisco Javier María Bianchi, a quien conocía, que subiría a los altares. Murió el 6 de octubre de 1791. Gregorio XVI la beatificó el 12 de noviembre de 1843. Pío IX la canonizó el 29 de junio de 1867.