Nº 1342 • AÑO XXVIII
INICIO - A Fondo

Humana Communitas
La conversión por la familia humana

El documento Humana Communitas en la era de la pandemia: consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de la vida, publicado por la Pontificia Academia para la Vida, invita a una conversión profunda ante el desafío de las circunstancias que nos ha planteado la pandemia global.
El Covid-19 ha traído tanta desolación al mundo. Lo hemos vivido durante mucho tiempo, todavía estamos en ello, y aún no ha terminado. Puede que se acabe ya pronto. ¿Qué hacer con ello? Seguramente, estamos llamados a tener valor para resistir. La búsqueda de una vacuna y de una explicación científica completa de lo que desencadenó la catástrofe habla de ello. ¿También estamos llamados a una mayor conciencia? Si es así, ¿cómo ésta evitará que caigamos en la inercia de la complacencia, o peor aún, en la connivencia de la resignación? ¿Existe un “paso atrás” reflexivo que no sea la inacción, un pensamiento que pueda mutarse en agradecimiento por la vida recibida, por lo tanto, un pasaje para el renacimiento de la vida?
Covid-19 es el nombre de una crisis global (pan-démica) con diferentes facetas y manifestaciones, por supuesto, pero con una realidad común. Nos hemos dado cuenta, como nunca antes, de que esta extraña situación, pronosticada desde hace tiempo, pero nunca abordada en serio, nos ha unido a todos. Como tantos procesos en nuestro mundo contemporáneo, el Covid-19 es la manifestación más reciente de la globalización. Desde una perspectiva puramente empírica, la globalización ha aportado muchos beneficios a la humanidad: ha difundido los conocimientos científicos, las tecnologías médicas y las prácticas sanitarias, todos ellos potencialmente disponibles en beneficio de todos. Al mismo tiempo, con el Covid-19, nos hemos encontrado vinculados de manera diferente, compartiendo una experiencia común de contingencia (cum-tangere): como nadie se ha podido librar de ella, la pandemia nos ha hecho a todos igualmente vulnerables, todos igualmente expuestos (cfr. Pontificia Academia para la Vida, Pandemia y fraternidad universal, 30 de marzo 2020).
Esta toma de conciencia se ha cobrado un precio muy alto. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Más aún, ¿qué conversión de pensamiento y acción estamos dispuestos a experimentar en nuestra responsabilidad común por la familia humana? (Francisco, Humana Communitas, 6 de enero 2019).

1. La dura realidad de las lecciones aprendidas
La pandemia nos ha mostrado el desolador espectáculo de calles vacías y ciudades fantasmagóricas, de la cercanía humana herida, del distanciamiento físico. Nos ha privado de la exuberancia de los abrazos, la amabilidad de los apretones de manos, el afecto de los besos, y ha convertido las relaciones en interacciones temerosas entre extraños, un intercambio neutral de individualidades sin rostro envueltas en el anonimato de los equipos de protección. Las limitaciones de los contactos sociales son aterradoras; pueden conducir a situaciones de aislamiento, desesperación, ira y abuso. En el caso de las personas de edad avanzada, en las últimas etapas de la vida, el sufrimiento ha sido aún más pronunciado, ya que a la angustia física se suma la disminución de la calidad de vida y la falta de visitas de familiares y amigos.
1.1. Vida tomada, vida dada: la lección de la fragilidad
Las metáforas predominantes que ahora invaden nuestro lenguaje ordinario enfatizan la hostilidad y un sentido penetrante de amenaza: los repetidos estímulos para “combatir” el virus, los comunicados de prensa que suenan como “partes de guerra”, las informaciones diarias del número de infectados, que pronto se convierten en “víctimas caídas”.
En el sufrimiento y la muerte de tantos, hemos aprendido la lección de la fragilidad. En muchos países, los hospitales siguen luchando, recibiendo demandas abrumadoras, enfrentando la agonía del racionamiento de recursos y el agotamiento del personal sanitario. La inmensa e indecible miseria, y la lucha por las necesidades básicas de supervivencia, ha puesto en evidencia la condición de los prisioneros, los que viven en la extrema pobreza al margen de la sociedad, especialmente en los países en desarrollo, los abandonados destinados al olvido en los campos de refugiados del infierno.
Hemos sido testigos del rostro más trágico de la muerte: algunos experimentan la soledad de la separación tanto física como espiritual de todo el mundo, dejando a sus familias impotentes, incapaces de decirles adiós, sin ni siquiera poder proporcionar los actos de piedad básica como por ejemplo un entierro adecuado. Hemos visto la vida llegar a su fin, sin tener en cuenta la edad, el estatus social o las condiciones de salud.

Algunos dicen que todo esto es un cuento absurdo, porque todo se queda en nada. Pero, ¿cómo podría ser esta nada la última palabra? Si es así, ¿por qué la lucha? ¿Por qué nos animamos unos a otros a la esperanza de días mejores, cuando todo lo que estamos experimentando en esta pandemia haya terminado?
La vida va y viene, dice el guardián de la prudencia cínica. Sin embargo, su ascenso y descenso, ahora más evidente por la fragilidad de nuestra condición humana, podría abrirnos a una sabiduría diferente, a una realización diferente (cfr. Sal. 8). Porque la dolorosa evidencia de la fragilidad de la vida puede también renovar nuestra conciencia de su naturaleza dada. Volviendo a la vida, después de saborear el fruto ambivalente de su contingencia, ¿no seremos más sabios? ¿No seremos más agradecidos, menos arrogantes?
1.2. El sueño imposible de la autonomía y la lección de la finitud
Con la pandemia, nuestros reclamos de autodeterminación autónoma y control han llegado a un punto muerto, un momento de crisis que provoca un discernimiento más profundo. Tenía que suceder, tarde o temprano, porque el hechizo ya había durado bastante.
La epidemia del Covid-19 tiene mucho que ver con nuestra depredación de la tierra y el despojo de su valor intrínseco. Es un síntoma del malestar de nuestra tierra y de nuestra falta de atención; más aún, un signo de nuestro propio malestar espiritual (Laudato si', n. 119). ¿Seremos capaces de colmar el foso que nos ha separado de nuestro mundo natural, convirtiendo con demasiada frecuencia nuestras subjetividades asertivas en una amenaza para la creación, una amenaza para los demás?

Consideremos la cadena de conexiones que unen los siguientes fenómenos: la creciente deforestación empuja a los animales salvajes a aproximarse del hábitat humano. Los virus alojados en los animales, entonces, se transmiten a los humanos, exacerbando así la realidad de la zoonosis, un fenómeno bien conocido por los científicos como vehículo de muchas enfermedades. La exagerada demanda de carne en los países del primer mundo da lugar a enormes complejos industriales de cría y explotación de animales. Es fácil ver cómo estas interacciones pueden, en última instancia, ocasionar la propagación de un virus a través del transporte internacional, la movilidad masiva de personas, los viajes de negocios, el turismo, etc.
El fenómeno del Covid-19 no es sólo el resultado de acontecimientos naturales. Lo que ocurre en la naturaleza es ya el resultado de una compleja intermediación con el mundo humano de las opciones económicas y los modelos de desarrollo, a su vez “infectados” con un “virus” diferente de nuestra propia creación: es el resultado, más que la causa, de la avaricia financiera, la autocomplacencia de los estilos de vida definidos por la indulgencia del consumo y el exceso. Hemos construido para nosotros mismos un ethos de prevaricación y desprecio por lo que se nos da, en la promesa elemental de la creación. Por eso estamos llamados a reconsiderar nuestra relación con el hábitat natural. Para reconocer que vivimos en esta tierra como administradores, no como amos y señores.
Se nos ha dado todo, pero la nuestra es sólo una soberanía otorgada, no absoluta. Consciente de su origen, lleva la carga de la finitud y la marca de la vulnerabilidad. Nuestro destino es una libertad herida. Podríamos rechazarla como si fuera una maldición, una condición provisional que será pronto superada. O podemos aprender una paciencia diferente: capaz de consentir a la finitud, de renovada permeabilidad a la proximidad del prójimo y a la lejanía.
Cuando se compara con la situación de los países pobres, especialmente en el llamado Sur Global, la difícil situación del mundo “desarrollado” parece más bien un lujo: sólo en los países ricos la gente puede permitirse los requisitos de seguridad. En cambio, en los no tan afortunados, el “distanciamiento físico” es sólo una imposibilidad debido a la necesidad y al peso de las circunstancias extremas: los entornos abarrotados y la falta de un distanciamiento asequible enfrentan a poblaciones enteras como un hecho insuperable. El contraste entre ambas situaciones pone de relieve una paradoja estridente, al relatar, una vez más, la historia de la desproporción de la riqueza entre países pobres y ricos.

1.3. El desafío de la interdependencia y la lección de la vulnerabilidad común
Nuestras pretensiones de soledad monádica tienen pies de barro. Con ellos se desmoronan las falsas esperanzas de una filosofía social atomista construida sobre la sospecha egoísta hacia lo diferente y lo nuevo, una ética de racionalidad calculadora inclinada hacia una imagen distorsionada de la autorrealización, impermeable a la responsabilidad del bien común a escala global, y no sólo nacional.

Nuestra interconexión es un hecho. Nos hace a todos fuertes o, por el contrario, vulnerables, dependiendo de nuestra propia actitud hacia ella. Consideremos su relevancia a nivel nacional, para empezar. Aunque el Covid-19 puede afectar a todos, es especialmente dañino para poblaciones particulares, como los ancianos, o las personas con enfermedades asociadas y sistemas inmunológicos comprometidos. Las medidas políticas se toman para todos los ciudadanos por igual. Piden la solidaridad de los jóvenes y de los sanos con los más vulnerables. Piden sacrificios a muchas personas que dependen de la interacción pública y la actividad económica para su vida. En los países más ricos estos sacrificios pueden compensarse temporalmente, pero en la mayoría de los países estas políticas de protección son simplemente imposibles.
Sin duda, en todos los países es necesario equilibrar el bien común de la salud pública con los intereses económicos. Durante las primeras etapas de la pandemia, la mayoría de los países se centraron en salvar vidas al máximo. Los hospitales, y especialmente los servicios de cuidados intensivos, eran insuficientes y sólo se ampliaron después de enormes luchas. Sorprendentemente, los servicios de atención sobrevivieron gracias a los impresionantes sacrificios de médicos, enfermeras y otros profesionales de la sanidad, más que por la inversión tecnológica. Sin embargo, el enfoque en la atención hospitalaria desvió la atención de otras instituciones de cuidados. Las residencias de ancianos, por ejemplo, se vieron gravemente afectadas por la pandemia, y sólo en una etapa tardía se dispuso de suficientes equipos de protección y test. Los debates éticos sobre la asignación de recursos se basaron principalmente en consideraciones utilitarias, sin prestar atención a las personas que experimentaban un mayor riesgo y una mayor vulnerabilidad. En la mayoría de los países se ignoró el papel de los médicos generales, mientras que para muchas personas son el primer contacto en el sistema de atención. El resultado ha sido un aumento de las muertes y discapacidades por causas distintas del Covid-19.

La lección recibida espera una asimilación más profunda. Seguro que las semillas de esperanza se han sembrado en la oscuridad de los pequeños gestos, de los actos de solidaridad demasiado numerosos para contarlos, demasiado preciosos para difundirlos. Las comunidades han luchado honorablemente, a pesar de todo, a veces contra la ineptitud de su liderazgo político, para articular protocolos éticos, forjar sistemas normativos, recuperar vidas sobre ideales de solidaridad y solicitud recíproca. La apreciación unánime de estos ejemplos muestra una comprensión profunda del auténtico significado de la vida y una forma deseable de realización personal.
Sin embargo, no hemos prestado suficiente atención, especialmente a nivel mundial, a la interdependencia humana y a la vulnerabilidad común. Si bien el virus no reconoce fronteras, los países han sellado sus fronteras. A diferencia de otros desastres, la pandemia no afecta a todos los países al mismo tiempo. Aunque esto podría ofrecer la oportunidad de aprender de las experiencias y políticas de otros países, los procesos de aprendizaje a nivel mundial fueron mínimos. De hecho, algunos países han entablado a veces un cínico juego de culpas recíprocas.


2. Hacia una nueva visión: El renacimiento de la vida y la llamada a la conversión
Las lecciones de fragilidad, finitud y vulnerabilidad nos llevan al umbral de una nueva visión: fomentan un espíritu de vida que requiere el compromiso de la inteligencia y el valor de la conversión moral. Aprender una lección es volverse humilde; significa cambiar, buscando recursos de significado hasta ahora desaprovechados, tal vez repudiados. Aprender una lección es volverse consciente, una vez más, de la bondad de la vida que se nos ofrece, liberando una energía que va más allá de la inevitable experiencia de la pérdida, que debe ser elaborada e integrada en el significado de nuestra existencia. ¿Puede ser esta ocasión la promesa de un nuevo comienzo para la humana communitas, la promesa del renacimiento de la vida? Si es así, ¿en qué condiciones?
2.1. Hacia una ética del riesgo
Debemos llegar, en primer lugar, a una renovada apreciación de la realidad existencial del riesgo: todos nosotros podemos sucumbir a las heridas de la enfermedad, a la matanza de las guerras, a las abrumadoras amenazas de los desastres. A la luz de esto, surgen responsabilidades éticas y políticas muy específicas respecto a la vulnerabilidad de los individuos que corren un mayor riesgo en su salud, su vida, su dignidad. El Covid-19 podría considerarse, a primera vista, sólo como un determinante natural, aunque ciertamente sin precedentes, del riesgo mundial. Sin embargo, la pandemia nos obliga a examinar una serie de factores adicionales, todos los cuales entrañan un reto ético polifacético. En este contexto, las decisiones deben ser proporcionales a los riesgos, de acuerdo con el principio de precaución. Centrarse en la génesis natural de la pandemia, sin tener en cuenta las desigualdades económicas, sociales y políticas entre los países del mundo, es no entender las condiciones que hacen que su propagación sea más rápida y difícil de abordar. Un desastre, cualquiera que sea su origen, es un desafío ético porque es una catástrofe que afecta a la vida humana y perjudica la existencia humana en múltiples dimensiones.

En ausencia de una vacuna, no podemos contar con la capacidad de derrotar permanentemente al virus que causó la pandemia, salvo por agotamiento espontáneo de la fuerza patológica de la enfermedad. Por lo tanto, la inmunidad contra el Covid-19 sigue siendo una especie de esperanza para el futuro. Esto también significa reconocer que vivir en una comunidad en riesgo exige una ética a la par de la perspectiva de que tal situación pueda realmente convertirse en realidad.
Al mismo tiempo, es necesario dar cuerpo a un concepto de solidaridad que vaya más allá del compromiso genérico de ayudar a los que sufren. Una pandemia nos insta a todos a abordar y remodelar las dimensiones estructurales de nuestra comunidad mundial que son opresivas e injustas, aquellas a las que en términos de fe se les llama “estructuras de pecado”. El bien común de la comunidad humana no puede lograrse sin una verdadera conversión de las mentes y los corazones (Laudato si', 217-221). El llamamiento a la conversión se dirige a nuestra responsabilidad: su miopía es imputable a nuestra falta de voluntad de mirar la vulnerabilidad de las poblaciones más débiles a nivel mundial, y no a nuestra incapacidad de ver lo que es tan obviamente claro. Una apertura diferente puede ampliar el horizonte de nuestra imaginación moral, para incluir finalmente lo que ha sido descaradamente pasado por alto y relegado al silencio.
2.2. El llamamiento a los esfuerzos mundiales y a la cooperación internacional
Los contornos básicos de una ética del riesgo, basada en un concepto más amplio de solidaridad, implican una definición de comunidad que rechaza cualquier provincialismo, la falsa distinción entre los que están dentro, es decir, los que pueden exhibir una pretensión de pertenecer plenamente a la comunidad, y los que están fuera, es decir, los que pueden esperar, en el mejor de los casos, una supuesta participación en ella. El lado oscuro de esa separación debe ponerse de relieve como una imposibilidad conceptual y una práctica discriminatoria. No se puede considerar que nadie esté simplemente “a la espera” del reconocimiento pleno de su estatuto, como si estuviera a las puertas de la humana communitas. El acceso a una atención de salud de calidad y a los medicamentos esenciales debe reconocerse como un derecho humano universal (cfr. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, art. 14). De esta premisa se desprenden lógicamente dos conclusiones.

La segunda conclusión se refiere a la definición de la investigación científica responsable. Está mucho en juego y los temas son complejos. Cabe destacar tres de ellos. Primero, con respecto a la integridad de la ciencia y las nociones que impulsan su avance: el ideal de objetividad controlada, si no totalmente “desapegada”; y el ideal de libertad de investigación, especialmente la libertad de conflictos de intereses. En segundo lugar, está en juego la naturaleza misma del conocimiento científico como práctica social, definida, en un contexto democrático, por normas de igualdad, libertad y equidad. En particular, la libertad de investigación científica no debe incluir la adopción de decisiones políticas en su esfera de influencia. La toma de decisiones políticas y el ámbito de la política en su conjunto mantienen su autonomía frente a la usurpación del poder científico, especialmente cuando éste se convierte en una manipulación de la opinión pública. Por último, lo que se cuestiona aquí es el carácter esencialmente “fiduciario” del conocimiento científico en su búsqueda de resultados socialmente beneficiosos, especialmente cuando el conocimiento se obtiene mediante la experimentación en seres humanos y la promesa de un tratamiento probado en ensayos clínicos. El bien de la sociedad y las exigencias del bien común en el ámbito de la atención de la salud se anteponen a cualquier preocupación por el lucro. Y esto porque las dimensiones públicas de la investigación no pueden ser sacrificadas en el altar del beneficio privado. Cuando la vida y el bienestar de una comunidad están en juego, el beneficio debe pasar a un segundo plano.
La solidaridad se extiende también a cualquier esfuerzo de cooperación internacional. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ocupa un lugar privilegiado. Profundamente arraigada en su misión de dirigir la labor internacional en materia de salud está la noción de que sólo el compromiso de los gobiernos en una sinergia mundial puede proteger, fomentar y hacer efectivo un derecho universal al más alto nivel posible de salud. Esta crisis pone de relieve lo mucho que se necesita una organización internacional de alcance mundial, que incluya específicamente las necesidades y preocupaciones de los países menos adelantados que se enfrentan a una catástrofe sin precedentes.

La estrechez de miras de los intereses nacionales ha llevado a muchos países a reivindicar para sí mismos una política de independencia y aislamiento del resto del mundo, como si se pudiera hacer frente a una pandemia sin una estrategia mundial coordinada. Esa actitud podría dar una idea de la subsidiariedad y de la importancia de una intervención estratégica basada en la pretensión de que una autoridad inferior tenga precedencia sobre cualquier autoridad superior, más distante de la situación local. La subsidiariedad debe respetar la esfera legítima de la autonomía de las comunidades, potenciando sus capacidades y responsabilidad. En realidad, la actitud en cuestión se alimenta de una lógica de separación que, para empezar, es menos eficaz contra el Covid-19. Además, la desventaja no sólo es de facto corta de miras, sino que también da lugar a un aumento de las desigualdades y a la exacerbación de los desequilibrios de recursos entre los distintos países. Aunque todos, ricos y pobres, son vulnerables al virus, estos últimos están obligados a pagar el precio más alto y a soportar las consecuencias a largo plazo de la falta de cooperación. Es evidente que la pandemia está empeorando las desigualdades que ya están asociadas a los procesos de globalización, haciendo que más personas sean vulnerables y estén marginadas, desprovistas de atención sanitaria, empleo y redes de seguridad social.
2.3. El equilibrio ético centrado en el principio de solidaridad
En última instancia, el significado moral, y no sólo estratégico, de la solidaridad es el verdadero problema en la actual encrucijadaa la que ha de hacer frente la familia humana. La solidaridad conlleva la responsabilidad hacia el otro que está en una situación de necesidad, que se basa en el reconocimiento de que, como sujeto humano dotado de dignidad, cada persona es un fin en sí mismo, no un medio. La articulación de la solidaridad como principio de la ética social se basa en la realidad concreta de una presencia personal en la necesidad, que clama por su reconocimiento. Así pues, la respuesta que se nos pide no es sólo una reacción basada en nociones sentimentales de simpatía; es la única respuesta adecuada a la dignidad del otro que requiere nuestra atención, una disposición ética basada en la aprehensión racional del valor intrínseco de todo ser humano.

Todos estamos llamados a hacer nuestra parte. Mitigar las consecuencias de la crisis implica renunciar a la noción de que “la ayuda vendrá del gobierno”, como si fuera un deus ex machina que deja a todos los ciudadanos responsables fuera de la ecuación, intocables en su búsqueda de intereses personales. La transparencia de la política y las estrategias políticas, junto con la integridad de los procesos democráticos, requieren un enfoque diferente. La posibilidad de una escasez catastrófica de recursos para la atención médica (materiales de protección, equipos de test, ventilación y cuidados intensivos en el caso del Covid-19), podría utilizarse como ejemplo. Ante los trágicos dilemas, los criterios generales de intervención, basados en la equidad en la distribución de los recursos, el respeto de la dignidad de toda persona y la especial atención a los vulnerables, deben esbozarse de antemano y articularse en su plausibilidad racional con el mayor cuidado posible.
La capacidad y la voluntad de equilibrar principios que podrían competir entre sí es otro pilar esencial de una ética del riesgo y la solidaridad. Por supuesto, el primer deber es proteger la vida y la salud. Aunque una situación de riesgo cero sigue siendo una imposibilidad, respetar el distanciamiento físico y frenar, si no detener totalmente, ciertas actividades han producido efectos dramáticos y duraderos en la economía. Habrá que tener en cuenta también el costo de la vida privada y social.
Se plantean dos cuestiones cruciales. La primera se refiere al umbral de riesgo aceptable, cuya aplicación no puede producir efectos discriminatorios con respecto a las condiciones de poder y riqueza. La protección básica y la disponibilidad de medios de diagnóstico deben ofrecerse a todos, de acuerdo con un principio de no discriminación.
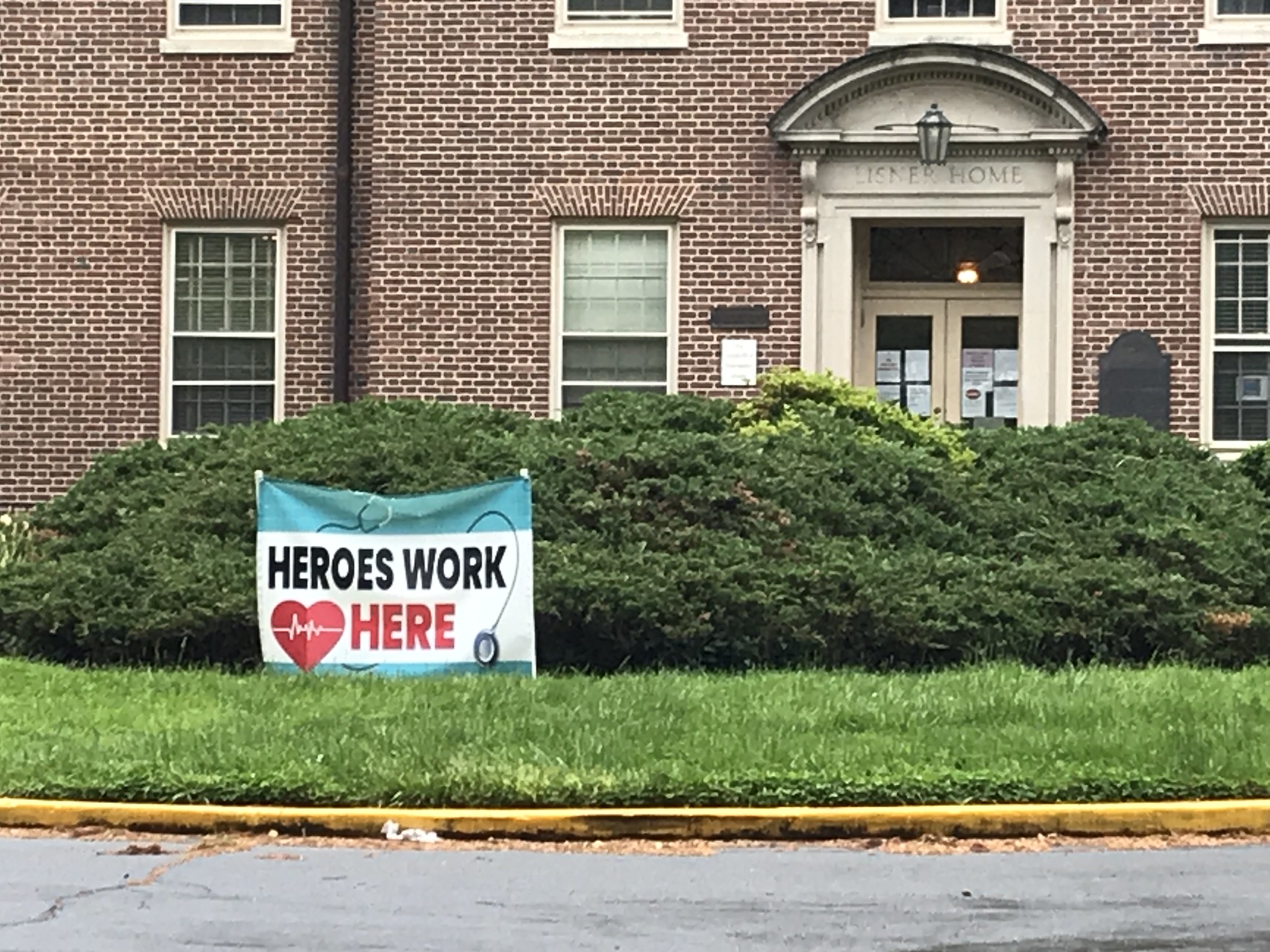
La segunda aclaración decisiva se refiere al concepto de “solidaridad en el riesgo”. La adopción de reglas específicas por una comunidad requiere una atención a la evolución de la situación en el campo, tarea que sólo puede llevarse a cabo mediante un discernimiento fundado en la sensibilidad ética, y no sólo en la obediencia a la letra de la ley. Una comunidad responsable es aquella en la que las cargas de la cautela y el apoyo recíproco se comparten proactivamente con miras al bienestar de todos. Las soluciones jurídicas a los conflictos en la asignación de la culpabilidad y la responsabilidad por mala conducta o negligencia voluntarias son a veces necesarias como instrumento de justicia. Sin embargo, no pueden sustituir a la confianza como sustancia de la interacción humana. Sólo esta última nos guiará a través de la crisis, ya que sólo sobre la base de la confianza puede la humana communitas finalmente florecer.
Estamos llamados a una actitud de esperanza, más allá del efecto paralizante de dos tentaciones opuestas: por un lado, la resignación que sufre pasivamente los acontecimientos; por otro, la nostalgia de un retorno al pasado, sólo anhelando lo que había antes. En cambio, es hora de imaginar y poner en práctica un proyecto de convivencia humana que permita un futuro mejor para todos y cada uno. El sueño recientemente descrito para la región amazónica podría convertirse en un sueño universal, un sueño para todo el planeta que “integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un «buen vivir»” (Querida Amazonia, 8).
Ciudad del Vaticano,
22 de julio de 2020









